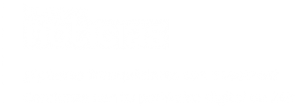Francisco J. Martínez-López. Suelo ir a un Starbucks de Lexington Avenue. Hay muchos, pero puede que sólo éste tenga una residencia a la vuelta de la esquina. No es raro pasar por su puerta y ver a personas fuera, hablando o simplemente observando la calle, sentados en sillas plegables distribuidas en los distintos niveles que conforman la escalera de entrada al edificio, de pocas plantas y antiguo, claramente anterior a las estructuras elevadas que la rodean. Al principio creía, quizá porque apliqué mi modelo cultural establecido, que era una residencia de ancianos.
Un día, hace un par de años, entré a esta cafetería a eso de las cinco de la tarde, que suele ser una hora habitual de café en España, si bien no tanto en Norteamérica; a esa hora ya falta poco para que empiecen a pensar en su cena; no es mi caso. Por eso, tampoco había mucha gente, seis o siete personas como mucho aparte de los empleados. En la cafetería hay una mesa amplia, con distintas alturas, de madera rústica, que me gusta para leer, consultar el email, o simplemente permanecer observante; ese día tenía que hacer algo de trabajo con el portátil. En la mesa había una persona; el resto de clientes, reducido, estaba esparcido por diversas barras que hay en la zona de servicio o en el perímetro interior de local. Sin embargo, me coloqué justo a su lado, en el único taburete disponible que había en la altura que me interesaba; la mesa es alargada, pero con distintos niveles y asientos acordes en altura, desde taburetes de los habituales que se encuentran en los bares, hasta otros diminutos, casi más de guardería que de local de adultos. Cuando llevaba un rato a lo mío, el tipo comenzó a soltar comentarios breves, a un tono lo suficientemente elevado como para dudar de si eran simples pensamientos inconscientes en voz alta, o si se estaba dirigiendo a alguien. Como no había nadie más, pensé que me podría estar preguntando algo:
–Perdone, ¿me está hablando a mí?–dije. En realidad, esta fórmula de cortesía, de usted, no existe en inglés, pero la traduzco de esta manera, que recoge al sentido con que lo dije. Lo que le pregunté en inglés fue concretamente: “Excuse me, are you talking to me?”, muy de “Taxi driver”, de De Niro y Scorsese, por cierto, ahora que caigo. El tipo dejó de hablar y me miró. –Oh, perdone. No, estoy hablando con mi socio–pensé que tendría una conexión telefónica abierta, con un auricular en la oreja que no veía desde mi posición; esto es muy habitual en NYC: gente que se mueve como autómatas y hablando por teléfono, pero utilizando auriculares con micrófono en uno de los cables. Le respondí con un gesto de disculpa y volví a mis asuntos.
El tipo siguió hablando intermitentemente, aunque con voz más enérgica. Parecía molesto. Recuerdo que decía algo así como: “Eso no se mencionó. Eres un bocazas. Eso no se mencionó. No es ético…cierra tu bocaza” Estas palabras, en combinaciones diversas, no paraba de repetirlas. Era difícil no prestar atención al tipo, y ya resultaba incluso perturbador. Miré un instante buscando algún auricular o prueba de conversación telefónica, aunque no me pareció ver nada. Debí exteriorizar sin querer algún gesto de malestar, porque el tipo de pronto se detuvo y me pidió disculpas. Añadió, gesticulando con una de sus manos y mirando hacia el otro lado: “Cállate ¿No ves que estás molestando a la gente?” Volvió a mirarme y se disculpó respetuosamente de nuevo.
Esa tarde comenté la anécdota, todavía sorprendido, con el portero del edificio donde vivía, no lejos de allí, y ya me comentó que creía saber de quién le estaba hablando, que lo solía ver cuando iba a por un café; él pensaba que era de la residencia de al lado, que también albergaba a personas de mediana edad con trastornos y enfermedades mentales diversas. No tengo experiencia con la psicología clínica, más allá de lo que he leído para tratar de entenderme mi locura, pero el tipo probablemente debía padecer de esquizofrenia; me recordó el perfil que se muestra del Premio Nobel de Economía, John Nash, interpretado por Russell Crowe en “Una mente maravillosa”. Ese verano seguí volviendo a la cafetería; él solía estar allí, casi siempre en su mismo sitio, algunas veces callado, y otras en aparente conversación con alguien, usualmente con diálogo recurrente. Al poco terminé por acostumbrarme y apenas conseguía llamar mi atención el tiempo que estaba allí.
En los veranos posteriores seguí frecuentando esa cafetería, y me seguí encontrando con el tipo, en su sitio, con escenas, atuendo y aspecto similares. Este verano, no obstante, creo que hay dos incorporaciones nuevas. Una mujer de unos cincuenta años, que viste siempre gabardina clara y permanece sentada junto a una de las puertas, apoyada en una barra pequeña y con una maleta. De vez en cuando, coge el teléfono y mantiene una conversación con alguien, aparentemente solicitando un taxi; a veces pasa minutos con el teléfono pegado a la oreja, sin hablar; después lo deja encima de la barra y se queda mirando los coches que pasan por la avenida; luego coge el teléfono de nuevo y hace lo mismo. Este proceso lo repite varias veces. También hay otro tipo que está siempre con un libro abierto, no sabría decir en la distancia si de sudoku o de crucigramas; si fuera una guía de teléfonos lo tendría más claro, pero en este caso quizá sólo sea una persona “normal” con querencia por los pasatiempos escritos en sus horas libres…No sé, debo observarlo más.
Hoy, el primer tipo, el que creo que es esquizofrénico, ha entrado al aseo, cuya puerta está justo al lado de la mesa. Entre tanto, ha llegado otro tipo y se ha sentado con su café en uno de los sitios libres. Poco después, se han empezado a escuchar voces desde el aseo, gritos violentos y algún golpe que otro; el tipo repetía sus frases habituales, exhortando reiteradamente, supongo que a su socio imaginario, que se callara y lo dejara tranquilo. El otro tipo que acababa de llegar me he empezado a mirar con preocupación: “Oye, ahí parece que se están peleando…quizá, deberíamos decírselo al encargado para que llame a la policía…”, me ha dicho. Yo ya le he comentado que no, que el tipo estaba sólo, y que tiene algún trastorno mental, pero que era inofensivo. Poco después ha salido el tipo del aseo, con gesto serio, aunque correcto; el otro tipo lo observaba estupefacto; supongo que se acabara por acostumbrar si sigue viniendo. También había otra persona que lo miraba y se reía; éste seguro que sabía ya del tipo y de su “socio”, porque he coincidido en otras ocasiones con él en la cafetería. Personalmente, no me hace ninguna gracia esto; eso de que alguien se ría de personas con psicopatías. Al contrario, siento compasión por ellas. Me pregunto, también, por qué están allí y de esa manera ¿Acaso el sistema no les proporciona ayuda o tratamiento especializado para sus enfermedades? Con los déficits de Estados Unidos en relación con la sanidad pública y universal, uno ya duda si ésta será la causa de que estén en sitios públicos de esa manera.
Aquí es más frecuente de lo que un español podría esperarse, acostumbrado a su contexto. Ahora recuerdo hace unos días, descifrando sin esfuerzo los pasajes laberínticos de la estación de metro de Times Square–42 St., en mi conexión diaria de entre líneas, me llamó la atención una mujer de mediana que subía el último tramo de escaleras que dan acceso al andén donde paran los trenes N, Q y R. Yo bajaba, y enseguida noté que algo raro sucedía. La mujer, de aspecto normal, subía lentamente los escalones llevando unas bolsas. Súbitamente, exteriorizó un gesto de malestar en su gesto, apenas perceptible, y se dio la vuelta, bajando unos escalones. Llegó al segundo escalón de las escaleras, y de nuevo se dio la vuelta y orientó su cuerpo en dirección de subida. Plantó bien sus pies, alineados en paralelo, respiró hondo y espiró un suspiro de angustia. Entonces levantó su pierna derecha y pisó con fuerza el escalón superior; se quedó ahí, congelada, unos segundos. Yo ya la había pasado en mi descenso y la observaba desde el andén, apoyado en una de las vigas de acero de los laterales; más gente que bajaba se percató de la situación y comenzó a observarla también desde la distancia. La mujer debió encontrar el convencimiento necesario para superar aquello que le impedía despegar su pie izquierdo del segundo escalón. Permaneció, sin embargo, parada en el tercer peldaño, con su cuerpo erecto, la cabeza hundida, mirando a sus pies, y el peso de las bolsas tensando la blanca piel de sus brazos, trémulos por el esfuerzo.
Llegó un N, pero lo dejé pasar, intrigado; creo que otros hicieron lo mismo. Muchos observábamos ya, pero nadie se decidía a acercarse y preguntarle si necesitaba ayuda. La mujer volvió a descender al segundo escalón, y se mantuvo ahí, bloqueada. Comenzó a sollozar. Algunas personas que bajaban y pasaron junto a ella estuvieron tentadas de hacer algo, pero todo quedó en un conato. Siguieron su caminar, aunque tendían a detenerse expectantes a unos metros. La mujer quebraba su silencio con gritos de impotencia, y volvía al llanto, en la misma posición, con el cuerpo recto, pero la cabeza humillada. Un adolescente pasó a su lado. Le llamó la atención, pero a diferencia del resto, que observábamos con preocupación y cierto sufrimiento a la mujer, él optó por ponerse justo a su lado y ver la escena en primera fila, comiendo pipas.
El chico estaba allí, al otro lado del segundo escalón, con su gorra y sus pintas típicas de adolescente de suburbio neoyorquino y actitud de estar de vuelta de todo ya, con la mirada fija en la mujer, sin inmutarse, comiendo pipas, apoyado en una de las barandas cromadas exteriores. La mujer a veces hacía el gesto de mover una pierna y subir al tercer escalón, si bien había una barrera mental que parecía infranqueable. Pensé que quizá el mecanismo compulsivo que la estuviera reteniendo necesitaba que llegara un tren al andén para que pudiera proseguir. A los pocos minutos llegó otro tren. Me dirigí despacio hacia uno de los vagones, sin quitar ojo a la mujer, que seguía parada. Mi voz interior le gritaba adelante, sin efecto. Opté por coger ese tren, finalmente; otros prefirieron quedarse, esperando el desenlace; entre ellos, el adolescente, que seguía mirándola, indiferente, y comiendo pipas. Cuando veo a personas como éstas, recuerdo la confesión que leí a un personaje célebre, cuyo nombre no recuerdo ahora, en relación con sus miedos: perder el juicio era una de las cosas que más temía en este mundo. Puedo entenderlo, perfectamente. Sólo el que se ha ausentado del mundo de los cuerdos, aunque haya sido un instante, puede entenderlo.