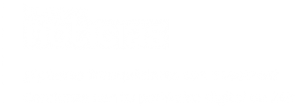Francisco J. Martínez-López. A veces, escribo la columna desde sitios peculiares, como un avión. En ocasiones lo comento, en otras no. Hoy es uno de esos casos. Me encuentro en el ferry de Staten Island, camino de o, mejor dicho, con rumbo a Manhattan, cruzando el Hudson; aquí es donde comencé a escribirla, aunque proseguí en una mesa de madera de Central Park contigua a the Great Lawn, mientras esperaba a que una amiga acabara de jugar un partido de softball.
Llegué hace un par de días a Nueva York, pero ya noto mi adaptación idiomática, porque las estructuras sintácticas en español, de repente, me chocan, y las cuestiono. Por el momento, estoy en una habitación que busqué en Airbnb, el famoso sitio web donde particulares ofertan habitaciones, apartamentos o casas para alquilar. En ciudades como ésta, donde las habitaciones de hotel están cotizadas, ya ha empezado a hacer sus estragos en la facturación hotelera, con el consiguiente malestar del sector, que ha tratado –creo que en la actualidad hay procesos judiciales abiertos– de denunciar tanto a la empresa como a algunos particulares por ello, argumentando ilegalidad en esta práctica, por ejemplo, por obtener lucro sin declaración al fisco, entre otras cosas. El apartamento está en un edificio nuevo, justo al lado del muelle de atraque del ferry; probablemente la mejor zona de la isla si se hace vida en el sur de Manhattan. Aquí estaré unos días. Es temporal, sin embargo; estoy buscando una habitación para varios meses en Craigslist, ¿recuerdan? Tengo mis anécdotas aquí, y por estas fechas las publiqué en un par de columnas el año pasado (A walk on the wild side of NYC Parte I y Parte II). Espero no volver a repetirlas. En el peor de los casos, si tuviera más historias para olvidar, y sobreviviera a ellas, el lado positivo es que no tendré que devanarme los sesos para buscar un tema para la columna semanal; la escribiría para el periódico. Espero no verme en esa situación, en serio; el año pasado fue una verdadera locura, de película.
No es fácil cuadrar con lo que busca la gente que anuncia habitaciones disponibles para alquilar. Dejando al margen los que intentan escamotear al personal, que son una minoría en comparación con todos los que se anuncian, la exigencia de los que ofertan habitaciones para compartir es alta, y se lo pueden permitir en muchos casos, porque en esta ciudad suele haber mucha gente buscando habitación. El año pasado, por ejemplo, recuerdo que en uno de los pisos donde estuve, en el que acabé tras mi periplo para el olvido, había otra habitación disponible y el dueño, que vivía allí, me enseñó su cuenta de correo con todas las solicitudes que estaba recibiendo; en una mañana le habían llegado docenas. No contestaba a la mayoría; sólo prestaba atención a las que se ajustaban perfectamente a sus preferencias de fechas y perfil de persona buscado; y, cuando no le convencía alguien que invitaba a que se pasase por el piso, simplemente le decía que tenía otras visitas planificadas y que decidiría una vez vistas todas. Hubo una chica a la que no le dio largas, sin embargo. Creo recordar que era croata y venía a la ciudad para trabajar de modelo; era espectacular, la verdad sea dicha. Me pidió que saliera de mi cuarto para que la viera y le diera mi consentimiento para que ocupara la habitación; aunque creo que la habría aceptado igualmente de no habérselo dado. Cuando la chica se fue, me vino frotándose las manos y con la baba caída. Pero la chica no volvió; un par de días después lo llamó y le metió un rollo; probablemente había encontrado algo mejor. La conclusión de esto es que los que ofertan habitaciones usualmente hacen una especie de casting, pero los que buscan no paran hasta que entran con las maletas en la nueva casa; no puedes esperar a que alguien te diga algo en firme, porque probablemente será tiempo perdido; es tiempo que se quiere ganar para seguir considerando opciones, mientras se intenta tener a otros interesados pendientes. Aquí no hay piedad; es lo que hay aquí; lo tomas o lo dejas.
Las historias no paran de sucederse, no obstante. Es lo que tiene esta ciudad, que uno no se aburre, sobre todo si intenta, de una u otra forma, iniciar, o reiniciar vida. El que tiene sus rutinas, apartamentos y demás no vive estas cosas, claro; lo hace quien tiene que enfrentarse a situaciones nuevas como ésta; lo que hago yo cada vez que vengo aquí, y es detestable, sinceramente.
Volviendo a la noche de mi llegada, en la terminal del aeropuerto, esperando el Airtrain, con los auriculares puestos, un chico vino y me hizo señas para que me los quitara y le escuchara; iba con dos chicas más. Me preguntó, con dificultad, y el típico acento del español al hablar inglés, cómo podía llegar a la estación de Howard Beach desde ahí; debieron venir en el mismo vuelo de Iberia que yo, pensé. Directamente le contesté en español y el chico reaccionó con alivio; eran extremeños. Yo iba en la misma dirección que ellos. Les hice de guía por la red de metro hasta la estación de Pensilvania, donde tenían su hotel. Sólo visitaban Nueva York para tres días frenéticos, por una promoción de vuelos que habían cogido ya deben haber vuelto. Dos de ellos ya habían estado, un par de años antes, unos pocos días también; para una de las chicas era la primera vez. Todos estaban con la ilusión típica del que viene de turismo a la ciudad. Mi sensación, en cambio, era indiferente.


Antes de Staten Island me pasé por el Upper West Side para cenar con una amiga y dejar un par de cosas en su casa, igual que el año previo. La esperé en el mismo diner de Broadway donde cené el día que llegué el año anterior; pedí el mismo sándwich de ensalada de atún, y me senté en la misma mesa, junto a la ventana; tuve una extraña sensación de déjà vu. Ella llegó y nos pusimos al día, aunque, sin conciencia de ello, se me hizo demasiado tarde. Cuando reparé en la hora, me despedí en unos minutos y volví a coger el metro de vuelta hasta el extremo sur de Manhattan, donde está la terminal del ferry de Staten Island. Un par de vagabundos, en puntos distintos de la entrada, en su parte exterior, se me acercaron, con parsimonia y sin malicia, para pedirme algo, pero pasé de largo. Dentro de la estación, en la planta superior, casi desierta, se me intentó cruzar otro tipo en actitud similar a la de los vagabundos; la diferencia respecto a ellos es que tiraba con una correa de un perro fatigado que se resistía a caminar, y su ropa tenía mejor lustre; pero su cara, con pronunciadas ojeras, barba de varios días, y la cabeza rapada y con marcas de cicatrices, no distaba de la de los vagabundos. Se aproximó con gesto amable y me dijo algo; iba con los auriculares y no lo escuché, aunque tampoco hice por facilitarle la comunicación; pensé que vendría a pedirme dinero, y seguí mi marcha. Entonces, el tipo intentó interponerse en mi camino, pero lo esquivé, con la excusa de que perdía el ferry, cosa que no era incierta. Eso no le gustó, y gritó varias veces “Stop!” cuando pasé de largo; otro tipo, con igual indumentaria, salió de la nada con otro perro y me interceptó. No había tenido la agilidad mental para intuir que aquel tipo podía ser algún guardia de seguridad hasta ese instante. Paré; lo habría hecho de todas formas, porque me rodearon. Estaban interesados en mi maleta. Me pidieron que la dejara a un lado para que uno de los perros la olfateara. Fueron dos segundos, no más, y me dejaron ir. Me disculpé y le pregunté, sorprendido, cómo es que no llevaba ropa con identificativos de la NYPD o algo–vestía un pantalón caqui ancho de un color crema y un forro polar oscuro sin identificativos–, y me mostró un carné plastificado, cogido en el lateral de su cinturón, que indicaba que era de la unidad canina (K-9) de una empresa que no conocía; no debían ser policías.
Crucé el río en el ferry a eso de las dos de la mañana, aunque, por el cambio horario, para mí eran las ocho; llevaba ya más de 24 horas sin dormir. Iba casi vacío; en mi zona sólo se escuchaba la conversación alocada de varias chicas que debían de venir de tomar algunas copas del centro, por la excitación de su palabra y atuendo; otros pocos, daban cabezadas, desperdigados por los múltiples asientos de las espaciosas cabinas interiores del ferry. Me senté en el lado de estribor, así que pasé por el lado de la Estatua de la Libertad, que destacaba con su verde pálido por la corrosión de las sales de cobre y la antorcha encendida entre las aguas negras del río y unas pocas luces tenues que perfilaban la margen de Nueva Jersey al fondo.
Bajé del barco, y me dirigí a la salida de la terminal de Staten Island que da acceso a una calle junto a un antiguo embarcadero, donde se encuentra mi apartamento, un edificio recién terminado que aún tiene la mayoría de las viviendas pendientes de entregar. La dueña del piso, uno de los pocos que ya se han entregado, suele pasar la mitad de la semana fuera de la ciudad por trabajo. Ese día no estaba, y se las ingenió para darme las llaves de una forma que parecía la “búsqueda del tesoro”. Me envió un plano por internet para que supiera cómo acceder al edificio, a unos cinco minutos de la terminal, siempre que se encontrase una especie de pasadizo de unos diez metros que permitía atravesar una zona vallada de acceso restringido. Pero yo tardé más de un cuarto de hora, de un lado para otro, bordeando la valla, sin encontrar el supuesto paso que había junto a una señal de dirección prohibida; había una señal y una zona de paso, aunque bloqueada por una puerta de red metálica. Comenzaba a desesperarme, también pensando en la especie de salto de fe que había dado llegando hasta allí sin tener la certeza de si encontraría la llave o no; empecé a considerar la posibilidad de tener que volver a Manhattan, al piso de mi amiga, para pasar lo que quedara de noche; esa habría sido otra, porque me habría llevado un par de horas el camino de vuelta, sobre todo por la restricción de los servicios de transporte público durante la madrugada y las esperas que habría tenido. Vi salir a lo lejos a alguien de una caseta, seguramente el vigilante nocturno de una zona de estacionamiento privado que protegía la valla. Me acerqué con paso acelerado y le pregunté. Efectivamente, el pasadizo estaba junto a la señal de dirección prohibida, aunque no la que se veía desde nuestra posición, sino otra más arriba, oculta tras una curva de la carretera.
Llegué a la trasera del edificio, a unos diez metros de una zona abierta del río desde la que tenía una visión completa del puente de Verrazano, el puente colgante más largo de EE.UU., que conecta Brooklyn y Staten Island. Un viento de norte soplaba fuerte y con humedad penetrante. Debía encontrar un candado especial que no había visto antes en España, con un compartimento, dentro del que habría tres llaves que necesitaría para abrir la puerta de la valla exterior, la del portal, y la del apartamento. El nombre en inglés de este tipo de candado es “lockbox”. Por ello, la dueña denominó a toda esta movida “Operation lockbox”, una broma con reminiscencias militares que dejó de hacerme gracia cuando la estuve ejecutando. Supuestamente, según se veía en una foto que me envió, el candado estaría enganchado en la parte inferior del lado norte de una valla, junto a una farola y oculto tras unas matas silvestres, de un descampado contiguo. Entonces recordé una frase del mensaje de la dueña que decía algo así como “No debes tener problemas para encontrarlo con la foto y las orientaciones, aunque de noche todo parece distinto”. Así era, y, además, el problema era que allí había varios descampados vallados, circundados por farolas y cubiertos de malas hierbas por toda su base.
En esa situación, con el cansancio acumulado y el malestar creciente por el frío, uno tiene poca paciencia. Intenté, sin embargo, no frustrarme. Pensé que lo mejor sería, más que la búsqueda aleatoria, una sistemática, de la primera farola hasta la última. En todos los casos hacía lo mismo: me agachaba, movía las matas del suelo con las manos para descubrir las rejas de la valla próxima a la farola, y comprobaba si estaba el candado; lo busqué enganchado de los alambres que pegaban al suelo de la valla, tal y como estaba en la foto que me envió la dueña, para que viera cómo lo dejaría. Las farolas pasaban y no encontraba nada, hasta que acabé con todas. Empecé a dar cabida a cuestiones inverosímiles, como que a la dueña se le podría haber pasado poner el candado, que podría estar siendo víctima de un timo, otro más, o que alguien podría haber pasado por allí, lo había visto, y se lo había llevado, cortando los alambres de la valla, o de alguna otra forma; varios días después, cuando conocí a la dueña en persona, me aclaró que había dejado encargada el tema a la hermana, pero que no puso el candado donde debía haberlo hecho; a ella también le enseñó la foto, pero le hizo poco caso; quizá porque está a punto de parir y le apetecería poco agacharse. No quería desesperarme, pero me veía cogiendo el ferry de vuelta a Manhattan y aclarando el tema al día siguiente con la dueña por internet. Antes quise hacer otro intento, buscando con una perspectiva distinta. En lugar de hacer lo mismo, en esa ocasión no me agaché para apartar las matas con la mano, sino que lo hice con el pie, pero erguido. A las pocas farolas de iniciar el nuevo escrutinio, al nivel de los ojos, había un cartel rectangular, de poco más de medio metro de largo, cogido por unos puntos de alambre a la valla, indicando que se trataba de una propiedad privada. Era de un material plástico y tenía una deformación abombada en el centro. Ese espacio había sido aprovechado para guarnecer parte del candado.
Tras este contratiempo, proseguí con las instrucciones. Debía introducir un código numérico de cuatro dígitos en las ruedecitas de un pequeño compartimento de seguridad que tenía el candado. Saqué el móvil y busqué el mensaje que me envió la dueña con la clave; también incluía un video adjunto ilustrativo sobre cómo abrir la trampilla, una vez introducido el código, y cómo desanclar el candado de la valla; debía cogerlo y dejarlo en un cajón designado en la cocina del apartamento. Otro nuevo problema: el mensaje no se abría y salió un mensaje del gestor de correo informando de la necesidad de una conexión activa. Pero tenía fácil solución: también había anotado la clave en uno los folios que imprimí con información del apartamento que me había enviado la dueña. Abrí la mochila, saqué los papeles y los hojeé para dar con el folio en que la había apuntado. La cama estaba ya cerca, pensé. Entonces uno de los papeles se me escapó de las manos por una ráfaga de viento y se quedó estampado en la valla. Lo cogí con presteza, no fuera a ser el que tenía la clave; la información impresa era totalmente prescindible. De pronto perdí la confianza en mis manos, y agarré los papeles con fuerza para que no se me escaparan; lo último que quería era estar corriendo detrás de los papeles por el embarcadero. Aunque incluso en el caso de que se hubieran volado, sabía que tenía la opción de volver a la terminal del ferry, conectarme a la wi-fi gratuita, y acceder al correo con la clave. Habría sido una cuestión de tiempo. Ya no tenía la incertidumbre de antes de llegar al edificio y de encontrar el candado. Di con la clave y la introduje con la esperanza de que funcionara. Así fue; allí estaban las tres llaves. Las dos puertas de seguridad que tuve que abrir para acceder al interior del edificio, y la última del apartamento ya fue algo rápido.
El día siguiente amaneció soleado y tranquilo. Desayuné desde el salón con unas vistas privilegiadas. Salí del portal y pasé por la valla donde horas antes había concluido la búsqueda del tesoro. La visión de los pilares de madera del embarcadero antiguo y del puente de Verrazano era reconfortante, nada que ver con las sensaciones desapacibles de la madrugada. En este texto pueden ver un par de fotos ilustrativas de estos momentos de la mañana para ser compartidas con los lectores.