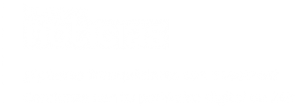Patricia Rodríguez González. “No tengas miedo, ya no te tienes que preocupar por mí”. La conocí con 17 años. Una adolescente mimosa, risueña, perdida y con una necesidad enorme de cariño. Nada podría diferenciarla de cualquier otra adolescente de su edad, salvo porque la conocí en un hogar de acogida al que llegó a causa de una acusación de brujería. Hoy es una mujer con una carrera universitaria, que visita, escucha y orienta al resto de sus hermanas del hogar, económicamente independiente y que dispone de una madurez afectiva extraordinaria que la convierte en diferente y especial en su entorno.
Sentándome a recomponer el puzle de problemas que afectan a la infancia en varios de los países donde trabajamos, no puedo evitar pensar, con cierta frustración, en los fracasos de nuestra sociedad. El peor de todos, no lograr proteger, ni educar, ni acompañar a una gran parte del colectivo más vulnerable y representante de nuestro propio futuro, los niños.
Siempre miramos a la pobreza como la causa de base y común a todos los males, sin embargo, no consigo quitarme de la cabeza la frase explicativa que más he escuchado este último mes “la solidaridad africana ha desaparecido”, y me pregunto si es el único lugar en el que se ha perdido. Aunque sea más fácil explicar la realidad desde términos cuantitativos, hay una pobreza de consecuencias mucho peores que la económica, nuestra pobreza interior. Esa pobreza que ha hecho perder a muchos la confianza en el recurso al bien para conseguir sus objetivos.
Hoy, en el mundo, cada día suena una alarma nueva que alerta sobre miles de jóvenes que viajan para unirse al Estado Islámico, a Boko Haram, a Al Shabab o a cualquier otro grupo de la misma naturaleza. Y ahora que no sólo proceden de países considerados pobres, ¿cuál es la explicación? ¿Verdaderamente, una propaganda atractiva o la oferta de una recompensa son motivos suficientes?
Toda persona dispone de una dimensión vocacional, afectiva y trascendental que llevamos mucho tiempo tratando de excluir de nuestros sistemas sociales, educativos y económicos. Negar o tratar de sustituir lo que es inherente al ser humano sólo puede desembocar en una inmensa sensación de frustración, soledad y vacío.
Afrontar una búsqueda existencial sin haber desarrollado los recursos personales necesarios para ello se traduce en fragilidad. La mayor debilidad de nuestra sociedad es haber trivializado su importancia.
Afortunadamente, cada día vivo, escucho, veo cosas y a personas que me permiten ser optimista en la posibilidades de alterar la trayectoria, como poder contestar a esa niña que dejé hace tiempo, hoy convertida en mujer, “lo sé, ya no hace falta”.
Tal vez, sólo sea necesario despejar la incógnita que nos permita volver a recordar lo que significa ser humano.