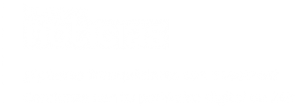Álvaro Martínez. Póngase el lector en situación. Pakistán, año 2009, Valle del Swet para ser más concretos; patio de recreo de los talibanes. Decir que todo eso era el paradigma de una región fallida, casi hobbesiana, apantallada tras la doctrina feroz del analfabetismo más peligroso puede sonar a letanía barata, pero no dista mucho de una buena descripción. Un cóctel donde muyahidines, yihadistas, guerrillas locales e insurgentes son un mismo ingrediente añadido a partes iguales. Un lugar de inocentes indefensos que miran de reojo el conflicto, pero también un lugar donde la defensa de la religión más extrema, la tradición más mohosa y el maltrato a la mujer es tan cotidiano que raya los límites de la realidad ajena y lo intolerable.
Y ahí, justo ahí, en medio de todo eso; una chicha de 12 años que se levanta, que mira a la cara a los extremistas y que les dice que ella quiere ir a la escuela. Que no quiere quedarse en casa. Que quiere reivindicar su derecho a una educación igual que sus hermanos varones. Imagínese la situación. Imagínesela para una mujer. Imagínesela para una mujer que quiere educarse. Imagínesela para una niña de 12 años que quiere educarse. Y a todo esto, que lo consiguió, consiguió que le dejasen ir a la escuela. Conmoviendo al mismo tiempo al mundo.
La venganza a manos de los talibanes no se hizo esperar, fue en 2012, y sucedió como suceden las cosas en los lugares donde crujen las costuras del planeta. La esperaron a la salida del colegio, se subieron al autobús escolar y le dispararon; en la cabeza, en el cuello y también en la dignidad. Pero no lo consiguieron. Por suerte, o por la mediación de otro Alá, no consiguieron convertirla en una mártir de 16 años. Aunque sí la dejaron muy maltrecha.
La historia, como las buenas historias que aquí se cuentan, no puede acabar ahí. Y ese mismo año, y aún con visibles secuelas en el rostro disimuladas con un inocente velo rosa, la chica que le plantó cara a los talibanes se fue a la sede de las Naciones Unidas para decir, sin matices ni reproches, que: «Un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo».
Esa joven paquistaní que conmovió a Occidente se llama Malala Yousufzai y es el vivo ejemplo de que, hasta en los lugares más lóbregos, violentos y áridos del Globo hay historias maravillosas que pueden ablandar hasta al mismísimo demonio. O historias que son, en realidad, buenas noticias.
Recuerdo todo esto mientras asisto a una de mis clases de la facultad impartida por un entusiasta profesor ayudante. Que aún con un sueldo escaso, pocos recursos para la investigación y menos ayudas para poder hacer una carrera decente dentro de un departamento, se resiste a pensar , cada vez que entra en el aula, que mejor podría estar en otro lado.
Alzo la vista de mis apuntes y lo miro como quien mira a un héroe. Como quien mira a Malala. Y me digo para mis adentros que justo ahora, cuando está levantando la tiza y se dispone a escribir en la pizarra, ese profesor, joven y entusiasta, tiene en sus manos -como dijo Malala- el poder de cambiar el mundo.