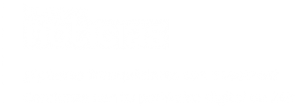Francisco J. Martínez-López. Hasta hace dos días compartía piso con tres personas, cada uno en su habitación. El piso está en la última planta de un edificio sin ascensor. Cuando me desoriento y pierdo conciencia de la planta por la que voy, suelo situarme por el olor distintivo de marihuana; en la tercera huele de una manera, y en la cuarta de otra. Por la noche se junta un grupo bueno a pegarse sus fumadas cerca de la puerta del portal; a mí ya me conocen y no me dicen nada, pero si ven a alguien que no les cuadra que quiere entrar al edificio, le pueden preguntar. Es un edificio típico de una zona suburbial del norte de Manhattan; nada que ver con los apartamentos individuales de mensualidades de varios miles de dólares de mis amigas, en pisos con portero en las zonas ricas de la ciudad. Mis lectores saben que, como la canción de Reed, mis apartamentos suelen estar “on the wild side”. Alguna madrugada incluso he escuchado disparos cercanos; algo normal en este tipo de barrios; no es la primera vez que lo experimento.
En el apartamento no hay salón, así que no hay espacio para la vida social en el piso, más que los encuentros casuales que se puedan tener en la cocina o en el pasillo, de camino a la habitación o al baño, al final de un pasillo en L, justo al lado de mi cuarto. El muro donde está la ducha, de hecho, da a una de las paredes de mi habitación; el grifo hace un ruido desagradable cuando se abre, y también por un tiempo cuando se cierra; es mi despertador por las mañanas, cuando el que entra a trabajar más temprano se ducha, a eso de las siete. De todas formas, aunque no diera problemas, luego tendría el tráfico de la avenida Saint Nicholas, que empieza a activarse un poco más tarde; me he dado cuenta de que he desarrollado una especie de inmunidad acústica desde que vivo aquí. A las ocho comienzan las taladradoras de una calle que están arreglando un bloque más abajo, pero como que puedo coger el sueño al poco, sin problema, durante una hora o más. Lo único que me desvela últimamente es el calor; noches húmedas por encima de los 30º en que es imposible conciliar el sueño; la noche se le pasa a uno dando vueltas en la cama y sintiendo cómo las gotas de sudor se deslizan fluidas por la superficies descubiertas del cuerpo.
Estos son mis tres compañeros: uno, de unos veinte y pico, que es entrenador personal, aunque apenas viene por aquí: creo que tiene una novia en Queens, y suele estar más allí; mejor, menos problemas para compartir el único baño; otro, de treinta y tantos, que es historiador y trabaja en uno de los grandes museos de la ciudad –mantengamos ciertos datos sin desvelar para no perjudicar el anonimato de la historia–; y otra, enfermera, también de treinta y pico, de origen árabe, vamos a decir que de Afganistán –no es el país real, pero cerca–, aunque con la nacionalidad estadounidense porque llegó al país de adolescente. Esta chica se fue del piso súbitamente hace dos días; envió un mensaje de texto al dueño donde le decía que dejaba el piso porque su padre acababa de fallecer y tenía que volver a su país. Ella es la protagonista de esta historia.
No sé si esto del padre sería cierto o no, aunque ha llegado tras un periodo de unas semanas de cosas extrañas en el piso, tanto que el historiador y yo tuvimos una puesta en común hace unos tres días sobre los fenómenos extraños que habíamos observado cada uno. Yo le ganaba con diferencia, porque su habitación está lejos del resto de habitaciones y, además, la mía compartía pared con la de la chica.
La conocí a los dos o tres días de llegar al apartamento. Ella salía del cuarto de baño. Lo primero que pensé cuando la vi fue que era un hombre grande, bastante pasado de kilos y de complexión ruda en un cuerpo de mujer. Cuando no iba ni por la mitad de la frase en que me presentaba amablemente, un hedor me traspasó el sentido. Debería haber hecho aguas mayores; comprensible, las mías no huelen a rosas tampoco; mala suerte la mía que me la encontré en ese instante. Me respondió seria, pero con fría cordialidad; pensé que se habría sentido cohibida por la estela aromática que la seguía. En las pocas palabras que escuché, el inglés de su acento me pareció británico.
Pasaron los días. Un sábado por la noche, a eso de las diez y pico, recibo un mensaje de texto. Era esta chica; decía que había encontrado por casualidad un mensaje de texto que le envió el dueño con mi teléfono; lo hizo con todos los compañeros; todos tenemos nuestros números, por si necesitamos contactarnos por alguna emergencia. Me propuso salir, hacer algo; ella estaba en algún sitio y quería que nos encontrásemos allí. Tenía dos objeciones: una, acababa de llegar de estar media tarde fuera con una amiga, y quería levantarme temprano para echar unas horas de trabajo antes de un brunch que tenía en Brooklyn con unos amigos la mañana siguiente; dos, no tenía ningún interés en socializar con ella. Fui cortés y rehusé amablemente por lo primero. No contestó. Me levanté a eso de las ocho y pico. A diferencia de otras mañanas, ese día me preparé bastante rápido el café; no debí tardar ni cinco minutos; me eché cereales y volví a mi cuarto; entonces ya había empezado a tomarme los cereales con tenedor, porque mi cuchara había desaparecido. Me di cuenta del led de aviso de mensajes del teléfono y lo cogí. Tenía varios mensajes nuevos de esta chica, el primero a las seis y pico de la mañana. Desde entonces, me había enviado uno cada media hora; a las siete, siete y pico, ocho… Todos venían a tener el mismo contenido; preguntaba si estaba despierto. Extraño. Le contesté preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, si quizá se le habían perdido las llaves. Me contestó enseguida; estaba bien, sólo quería hablar. Pensé que tendría que decirme algo importante, así que le dije que tocara a mi puerta cuando llegara, que iba a estar trabajando unas horas. Mi sorpresa fue que estaba en su habitación; ya sabía yo que estaba ahí, porque me había escuchado, dijo; me pedía pasarse un momento para hablar. Estaba empezando a flipar un poco, pero le dije que sí. Seguidamente, me envió como tres mensajes, en plan: “no te molesto, ¿verdad?”, le dije que no; otro “¿seguro que no?”, le volví a contestar que no había problema; otro tercero dubitativo, porque creía que yo sólo estaba siendo amable, pero en realidad me estaba molestando. A ése ya no contesté. Estaba empezando a mosquearme, ciertamente, tanta intriga.
Como a los diez minutos, escucho su puerta abrirse, y luego unos golpes delicados en la mía. Me levanté y la invité a pasar; craso error; debía haberla atendido desde la puerta, aunque cómo iba a imaginarse uno todo lo que había detrás; no sé, un compañero de piso te toca a la puerta de tu cuarto, y no es como si se le abre la puerta de la casa al vecino y se le mantiene en el rellano; pues se le dice que pase; eso es lo que hice.
Mi cuarto tiene un sofá, pero lo utilizo a modo de armario; toda mi ropa está encima. La invité a que se sentara en mi cama, ella en un extremo, y yo en otro. Llevaba ropa de noche, el rímel, súper denso, algo corrido, y los ojos en rojo sangre. Había estado toda la noche de marcha y no se había acostado aún; estaba esperando a que me despertara y le contestara los mensajes. Su comportamiento era correcto, no decía nada indebido, pero no era normal. Al poco de escucharla, por la velocidad con que manejaba el lenguaje, la rapidez con que cambiaba de un tema a otro, todos intelectuales, de filosofía, cultura, historia de España, el legado árabe, que si tenía cuatro titulaciones, la seguridad con la que hablaba… a las ocho y media de la mañana, ella sin haberse acostado aún, y yo, con la cafeína por entrar en las venas. Esto me hizo sospechar que iba de algo, alguna droga de las que aceleran; cocaína, pastillas. Me costó unos 20 minutos quitármela de encima educadamente. Estaba empeñada en que saliéramos alguna noche. Ya le dije que no socializaba con los compañeros de piso; en realidad, pensaba: maldita suerte la mía que esto no me puede pasar con una compañera de piso medianamente atractiva. Pero ella insistía, y en una de ésas me dijo que podría sacarme por la fuerza. Y yo le contesté con una sonrisa diplomática que podría negarme. Entonces me cogió del brazo y tiró de mí, como de broma, pero con una fuerza que me cogió por sorpresa; esa clase de fuerza no se estila en una mujer, pensé. Al final se fue y seguí con mi trabajo.
Horas después me encontré con mis amigos en Brooklyn y les conté la anécdota. Les sorprendió; lo que más gracia les hizo fue una observación que hice sobre la dieta de esta chica: siempre comía lentejas. Se preparaba una olla cada varios días y la dejaba en el frigo; podía ver cómo iba menguando, e incluso se enmohecía por parte de sus bordes, pero siempre acababa con ella. Como uno o dos días antes de que se acabara, ya ponía en remojo en un recipiente de plástico un par de kilos de lentejas, para volver a cocinarse otra olla. Con esa dieta ferruginosa, no me extrañó que tuviera tanta fuerza.
Estuve un par de semanas sin verla. La escuchaba por las mañanas, a primera hora, ducharse y salir de la casa, y por la noche al acostarse, más o menos a la misma hora. Seguía una rutina clara. Agradecí que no me enviara más mensajes.
Un día, a mitad de la tarde, salí de mi cuarto con una taza en la mano para llenarla de agua en la cocina, volver y seguir trabajando. Cuando iba por la mitad del pasillo, esta chica, imaginemos que de nombre Sherezade, salió de su cuarto y me llamó con vehemencia. Retrocedí y me acerqué a su puerta. Con gesto altivo, acento británico y dicción cursi me preguntó si sabía algo de un mensaje que se había encontrado encima del depósito de agua del váter. El mensaje, efectivamente, lo había dejado yo; y disculpen que ahora sea algo escatológico, pero es necesario para entender esto. De manera sistemática, me había encontrado la superficie exterior de la porcelana del váter, la parte más próxima a la tapa, con restos de defecaciones, por no decir mierda, que queda menos fino; especifico, no dentro del inodoro, que podría entenderse de alguien descuidado que no utiliza la escobilla, sino en el borde exterior de la taza. Sí, lo sé, me imagino que les debe estar dando asco leer esto; pues imagínense encontrárselo. El caso es que tenía indicios para pensar que ella era la responsable, o al menos una de ellas, por cosas que había observado, aunque mi mensaje fue general, a los compañeros de piso en general; les pedía que fueran considerados con todos y se asegurasen de no dejar “restos de mierda” en los bordes del váter. En un principio me pregunté cómo era posible aquello, no terminaba de entender la posición de cagada que tendría que adoptar para manchar el inodoro por esas partes cubiertas por la tapa. Luego entendí lo que sucedía; me había faltado considerar un escenario posible. Hasta ahora he hablado del váter, pero pasemos a la tapa. No sé cuántas tapas de váter he podido ver en mi vida, en total, en sitios públicos y privados. ¿Cientos? La de mi apartamento es, con diferencia, la más deteriorada que he visto jamás. No es del típico material que nos encontramos en España, como de plástico, sino de aglomerado de madera recubierta con una chapa exterior lacada, la de este apartamento, blanca. Pero está tan estropeada que tiene casi toda la chapa levantada y con agujeros, por la parte superior e inferior. Es tan desagradable que, a los días de estar aquí, compré una nueva para cambiarla, pero no hubo manera de desanclarla de la porcelana de váter; había que cortar las fijaciones de plástico con algún cúter, y no tenía la herramienta. Así que desistí, y dejé la tapa nueva dentro de uno de los armarios inferiores de la cocina indicado por el dueño; creo que ése era el motivo por el que esa tapa –una traducción literal del término en inglés, por cierto, sería silla del retrete; quizá en español haya algo parecido, tipo asiento del váter; ahora no caigo– no se había cambiado aún; por su coste no sería, porque una tapadera nueva me costó $10. Volviendo a la explicación de cómo mi compañera podía manchar de esa manera el borde superior del inodoro, me imaginé que le daría asco y levantaría la taza. Pero como es tan grande y corpulenta, con poca flexibilidad, no podría agacharse mucho, ni haría por ello, quizá por aprensión, y, en un ejercicio de propulsión de lentejas pasadas por su minipimer intestinal, no me extrañaría que a un metro de distancia del objetivo, acabarían esparciéndose como yo me las encontraba luego por la parte superior de la porcelana del váter, fuera del alcance del agua de la cisterna. Y, por supuesto, no hacía por limpiarlo.
Sherezade me preguntó si había escrito yo el mensaje. Le dije que sí, pero que lo había dejado una semana atrás. Lo vi un día y luego desapareció; pensé que lo tiraría la chica de la limpieza; hay una chica latina, creo, por la música que pone cuando limpia, que paga el dueño para que se pase una vez en semana; su rendimiento es manifiestamente mejorable; yo limpio mejor en mi casa, y no es que sea de los que se esmeran. Pero extrañamente, una semana después, la mañana de esa tarde en que me paró Sherezade en el pasillo, me volví a encontrar el cartel de cartón con mi mensaje escrito encima del depósito de la cisterna; pensé que la limpiadora, que se pasó ese día, lo habría vuelto a poner, quizá porque se lo encontró tirado en el suelo en la parte de detrás. Desconocía el motivo, pero cuando estaba intentando explicarme, Sherezade empezó a alterarse, histérica, propia de una persona que tiene algún problema de autocontrol, que no está muy bien de la cabeza, que tiene los efectos colaterales del consumo de algún tipo de droga excitante, o por varios de estos motivos al mismo tiempo.
– Mi educación británica de la reina Isabel de Inglaterra no comulga con estos mensajes insultantes. Uno de mis invitados ha visto el mensaje, me lo ha dicho, y he pasado mucha vergüenza. ¡Este texto es insultante! –exclamó, con los ojos encendidos y a punto de entrar en cólera.
– Ah, vale, lo siento.
– Hay otras formas más educadas de decir las cosas: “aseguraos de que todo se queda limpio”, por ejemplo. ¡Lo que tú has puesto es un insulto! –me estaba empezando a descolocar esa conversación y su tono. Aunque, reconozco que me cogió desprevenido.
– A mí me parece más insultante la mierda que me encuentro casi todos los días en el váter. Creí que, ante algo tan evidente, un mensaje sutil serviría de poco. Por eso fui así de explícito al escribirlo.
Intenté explicarme y disculparme de nuevo, pero sirvió de poco. Sherezade estaba fuera de control. Entonces entró el historiador al piso. Lo llamó de una forma que casi lo conminó a unirse enseguida en la conversación. El historiador debió sentir lo que experimenta uno que quiere entrar en una autovía con el coche en segunda. Sherezade le pasó por encima. Empezó a contarle lo del cartel, lo mal que había quedado con su invitado –luego hablaré de sus “invitados–, que a qué venía que yo estuviera dejando mensajes por todos lados, también en la cocina; en la puerta del frigorífico de la cocina hay una pizarra pequeña para escribir con un rotulador. El historiador aclaró que los mensajes del frigorífico los había dejado él. Ella se mostró molesta también con él por ello. Ni a él ni a mí nos suponían ningún problema nuestros mensajes. Él y yo intentamos mantener la calma y no entrar en sus provocaciones; ella parecía fuera de sí a veces.
– Tranquilízate, por favor. –le dije con el tono más delicado y prudente posible.
– ¡Cállate! ¡No me vuelvas a decir que me tranquilice! ¡Estoy tranquila! –hizo una pausa e intentó moderarse–. El problema es que no sabéis comunicar, decir las cosas. En mi trabajo es importante la comunicación, pero vosotros no sabéis cómo decir las cosas. Mi trabajo tiene mucha responsabilidad… ¿Sabéis qué pasa si uno no hace bien su trabajo? –tenía la frase en la cabeza antes de que la dijera; no sé por qué intuía que la diría, quizá porque era la típica de los diálogos en las películas y series de televisión en alguna escena particular en la que viniera a cuento, no ésta; pero ella no paraba de hablar de que era enfermera, y de minusvalorar nuestras profesiones respecto de la suya, y me imaginaba que querría dárselas de importante–. Si no haces bien tu trabajo, ¡la gente muere!
– Por favor, cálmate. –le dijo el historiador. Nos miró, iracunda, pero conteniéndose. Se dio la vuelta y dio unos pasos hacia su cuarto. En el umbral de su puerta, se volvió a dar la vuelta.
– Esta conversación se ha acabado –dijo conteniendo el tono, con el cuello estirado en gesto soberbio y los ojos casi cerrados. Entró en su cuarto y pegó un portazo. El historiador y yo, en el pasillo, nos miramos sin dar crédito. Quizá al segundo, abrió la puerta con violencia, dio dos pasos rápidos, traspasó el umbral de la puerta de su habitación y se plantó con los dos pies alineados y separados, y los brazos en jarra en el pasillo de nuevo. El gesto no era tan arrogante–. Chicos, me gustáis. Vosotros no sois como ese imbécil de la NYU [Nueva York University] que estuvo aquí antes y que alardeaba. Podría estar viviendo en otro sitio, más cerca de mi hospital. Pero no lo hago, ¿sabéis por qué? Porque me gusta este apartamento. Me gustáis. –Aproveché su nuevo estado para apaciguar la situación.
– Me alegro de que hayamos aclarado la cosa y nos hayamos podido entender.
– Sí. –dijo el historiador, aunque no muy convencido, sin saber por dónde podría saltar Sherezade.
– Paco. Me gustas. –dijo Sherezade–. Eres un hombre sofisticado e inteligente.
– No tengo nada de sofisticado, pero bueno –dije en un tono bajo, sin querer contrariarla, y con un gesto relajado y amable. Ella miró al historiador con una sonrisa desencajada repentina.
– ¿Lo abofeteo? –preguntó al historiador.
– No, por favor. Contrólate. –respondí con el mismo gesto distendido, aunque, viéndola allí, pensé que con ese brazo pesado y mano considerable, podría haber lastimado mi cuerpo endeble sólo dejándola caer en peso. No sé si el historiador y yo podríamos haber sido capaces de reducirla en caso de necesidad.
Ella dio por concluida la conversación y se metió en su cuarto. El historiador y yo nos dirigimos a la cocina. Entonces ella se dio la vuelta, llamó al historiador, y dijo: “Te quiero… Como un compañero de piso”, aclaró, y se encerró en su cuarto. Los dos entramos en la cocina. Yo hice un gesto como de quitarme sudor de la frente. “¿Qué coño ha sido eso?”, susurró el historiador. Yo estaba todavía medio en shock; nos había cogido con la guardia baja por completo. Respondí con un gesto, como diciendo que le faltaba un tornillo. Volvimos a nuestras habitaciones.
Éste fue el comienzo de sus semanas extrañas, hasta que se ha ido. Abandonó sus rutinas. Dejó de prepararse lentejas y, en su lugar, se traía comida comprada de algún sitio de comida rápida de la zona, o hacía pedidos a un restaurante chino que hay a dos bloques, se empezó a levantar tarde y a acostarse de madrugada. Pensé que estaría de vacaciones, aunque quizá lo que sucedía es que la habían despedido o no trabajaba. Nunca la vi llegar al apartamento con los pijamas típicos que lleva el personal sanitario en los hospitales. Eso no es normal en España; los empleados sanitarios, con buen criterio, se cambian en sus centros de trabajo. Pero aquí, al menos en esta ciudad, entran y salen con los pijamas de trabajo. Los ves por la calle, en el metro, en los restaurantes próximos a los hospitales; esta zona donde vivo está plagada de hospitales. Me resulta llamativo e inapropiado, pero aquí es lo normal, quizá algo cultural. El año pasado compartí una temporada apartamento con una médica y la veía entrar y salir del piso con su pijama del hospital con frecuencia; pero a Sherezade, nunca.
Ha salido con frecuencia estas noches pasadas. Algunas noches se pasaba por mi cuarto antes de salir, cuando estaba terminando de arreglarse, para que le ayudara a cerrarse el broche de un brazalete, como si ella no hubiera podido hacerlo antes por sí misma. Por supuesto, era una excusa. No quería ser descortés y lo hacía, aunque ya estaba agotando mi paciencia. Luego me preguntaba si estaba guapa, yo le respondía con algún cumplido sobre la ropa que llevaba. Una noche tocó a la puerta; sabía que era ella; solía arreglarse con un maquillaje recargado y un perfume de aroma intenso que hasta se metía en mi cuarto por el hueco inferior de las puertas, aprovechando la corriente de aire imperceptible de tener la ventana abierta; todavía me cruzo con alguna mujer por la calle con una fragancia similar y me da mal rollo; se vestía también con atrevimiento. Pero esa noche cambió el estilo. Me levanté, abrí y, en la oscuridad del pasillo, alumbrada sólo por el resplandor que salía del flexo de mi cuarto, me encuentro sólo una porción de cara envuelta casi por completo por un pañuelo negro y el cuerpo cubierto por una túnica de igual color y textura. Debía ser la versión recatada musulmana previa al burka, con lo que ya habría gritado del susto.
Otra noche, la última, repitió la operación del brazalete, con la misma pregunta rutinaria al final sobre cómo estaba. Le respondí, como de costumbre, haciendo una valoración general de su atuendo. Aunque me volvió a preguntar específicamente sobre su físico. “¿Te parece que estoy buena?”. Intenté salir por la tangente, con lo de la ropa, aunque volvió a insistirme. En otra situación, a una chica normal, le hago el cumplido, pero a ésta rara, no quería que se pensara que tenía el mínimo interés. Así que le dije algo en plan bruto para que me dejara en paz, tipo: “Vale, empezamos por las que están más buenas, que son las modelos”. Entonces me respondió con gesto indignado, algo sobre el concepto de belleza de Aristóteles… Aquello estaba ya rayano en lo disparatado: “¿Qué clase de preguntas absurdas me haces? Me tocas a la puerta, dejo de trabajar para atenderte, me pides ayuda con el brazalete, amablemente te la doy, ¿y sigues con estas preguntas?”, le respondí tajante.
Esa madrugada escuché voces de extraños en el pasillo y por su cuarto, como había sido habitual en otras noches anteriores; a veces, el portero automático sonaba a las seis de la mañana, ella salía de su cuarto, abría y esperaba a que subiera las escaleras, entraban en su cuarto, y se estaban un buen rato haciendo cositas, supongo, con el sonido de su televisor fuerte para disimular; en una ciudad como Nueva York, encontrar en determinadas páginas web a gente dispuesta a atravesar la ciudad de madrugada para cualquier cosa no es difícil; no me extrañaría que esto explicara estos casos. Pero esta noche que cuento, la última, hubo algo distinto. Me despertó una voz que pronunciaba un nombre como árabe; pensé que sería uno de sus “invitados”, al que le habría dado un nombre falso. O quizá era ella, llamando a su “invitado”; el nombre podría haber sido masculino o femenino. Entonces escuché cómo intentaban abrir mi puerta, pero empecé a echar el pestillo desde que observé estos comportamientos extraños. En medio de mi letargo, presté atención al chasquido del pomo; alguien intentaba abrirlo con fuerza pero sigiloso. Y, de repente, la persona que estuviera fuera aporreó mi puerta con violencia varias veces. Miré el reloj, las seis y media. Tenía dos opciones: una, salir, aunque no iba a ser para dar los buenos días; dos, quedarme en mi cuarto y dejarlo pasar si no se volvía a repetir. Opté por lo segundo. Escuché ruidos durante una media hora, luego la puerta de la casa, y ya después al historiador, a su hora habitual, abrir la puerta de su cuarto, acercarse por el pasillo, meterse en la ducha e iniciar sus rutinas del día.
Coincidí con el historiador por la tarde en la cocina. Lo llamé y le pregunté si había notado cosas extrañas últimamente. Compartimos “experiencias”, como ya dije. Los dos contactamos con el dueño al día siguiente; por lo visto, estaba ya quemado de esta chica; le estaba dando muchos problemas al dueño, también. A la mañana siguiente de contactarlo, nos informó por un mensaje que ella le había dicho lo de su padre y que se había ido del piso. Esta mañana ha venido a inspeccionar la habitación; se ha traído a su hijo pequeño, de un año y pico, que ha estado gateando y jugando por el pasillo y la habitación que ha dejado Sherezade, con la mayoría de sus cosas y un gran desorden, entretanto el padre las recogía y limpiaba. Es un tipo agradable, de origen latino, aunque criado aquí; nosotros hablamos siempre en inglés.
– ¿Qué le dijiste a ella? ¿Algo de lo que te dijimos? –le pregunto.
– No, no la había dicho nada aún. Pero querrás decir a él. Ella es él. ¿Es que no te habías dado cuenta? –responde riéndose.
– Te juro que lo primero que pensé fue que era un tío feo en el cuerpo de una mujer. –los dos nos estrechamos la mano entre risas, mientras dije esto.
– Feo y grande. ¡Casi más grande que yo! –el dueño no llega a los dos metros por poco.
– Pero ¿tú lo sabes seguro?
– Bueno, no me lo ha dicho, pero tiene que ser. No sé si estará operada o no, ya sabes, si tendrá cola o si se la habrá quitado, pero tiene toda la pinta. No me extrañaría que estas reacciones fueran por todas las hormonas que se haya metido y la cocaína que se pueda estar tomando.
– Es alucinante. Se ha ido y ha dejado todo. Hasta ha pasado del mes de fianza. Te lo quedarás, ¿no?
– En teoría me lo quedaría, pero llevaba casi un mes sin pagarme la mensualidad, así que… –El dueño siguió limpiando. El aspecto de la habitación era lamentable; platos con restos de comida pasada aquí y allá, botellas de vino vacías y una con un culo de tinto, pintalabios gastados y botes de cosméticos por el suelo, unas zapatillas de deporte–. Mira el tamaño de su pie –dijo mostrándome una de las zapatillas–, yo casi calzo este número. –Abrió uno de los cajones de la cómoda y se encontró un plato con comida medio podrida y una cuchara; era una cuchara que compré nada más llegar al piso, porque los cubiertos que me encontré daban asco, pero no tuve la precaución de guardarla en mi armarillo de la cocina tras fregarla y ponerla a secar, y desde ese día no la volví a ver; por eso me he tomado desde entonces los cereales con la leche en el desayuno y el yogur de la cena con un tenedor; bien, hoy he averiguado dónde estaba–. Fíjate en estos calzoncillos bóxer. ¿Esto qué hace aquí? Seguro que eran suyos. ¡Ah, mira! ¡Aquí está la prueba! –dijo al encontrar un bote de plástico con un tubito alargado y fino en la punta en otro de los cajones–. Ésta es la marca de lubricante que más utilizan los gays aquí para el sexo anal. ¡Te lo dije! Aunque, bueno, también podría utilizarlo una chica… Pero tiene que ser un tío.
No sé qué me resultaba más asombroso, si lo que estaba encontrando el dueño al limpiar la habitación, o que dejara que el niño pequeño estuviera gateando y jugando por esa habitación llena de mierda; debo decir, para su descargo, que le había puesto una Tablet con dibujos animados en el pasillo, pero el niño continuamente volvía a entrar en la habitación; debía parecerle más interesante que los dibujos. También encontró un sujetador tamaño gigante con gran cantidad de relleno. Me lo muestra desternillado. “Siempre pensé que los pechos no eran naturales; demasiado altos. Era el sujetador, debajo no había nada. ¡Mira!”, e intentó ponerse el sujetador para demostrármelo. Luego corrió la cama para separarla de la pared y poder barrer el suelo por esa parte. “¡Jesús, qué coño es esto!”, exclamó. Parte de la pared estaba manchada de algo que podría haber sido diarrea seca o vómito. Era asqueroso, pero el dueño se lo estaba pasando en grande. Más tarde volví al cuarto y me lo encontré sentado en la cama, después de haber limpiado por completo, relajándose, con el niño en su regazo, y comiéndose algo. En parte, envidio la despreocupación de la gente; yo, en su lugar, me habría dado una buena ducha antes de llevarme echarme algo a la boca.
El domingo pasado, hace una semana, estaba tomándome un café y compartiendo una tarta de queso con una amiga en un muelle del East River en Williamsburg. Conversábamos tranquilamente después de un día intenso, mientras veíamos pasar los ferries por el río y Manhattan al otro lado.
– ¿Vas a volver el año que viene? –me dijo.
– No sé.
– Dijiste lo mismo el año pasado. Seguro que vuelves.
– No sé. Puede. Volveré, pero no sé cuándo. Me gustaría volver algún día con alguien especial y enseñarle esto. Pero sé que no lo comprendería del todo si no ha vivido aquí.
– Siempre hablas así, como si Nueva York tuviera algo especial que necesita tiempo para comprenderse. Puede que sólo sea necesario un instante para enamorarse de la ciudad.
– No me refiero a que te guste o no. Puedes estar incluso seducido antes de venir. De hecho, la mayoría de los turistas que viene traen esa imagen de las películas, y es lo que se encuentran. A lo que yo me refiero es que una persona sea capaz de comprender lo que hay más allá de la superficie –dije señalando a Manhattan–. Yo te hablo, te cuento mis historias, y te haces una idea; tú también has vivido las tuyas. Para comprender esta ciudad en su totalidad tienes que haber vivido aquí. Ésa es la parte de ese todo que te digo que no comprendería esa persona. Pero, bueno, mira, eso también está bien; así tengo historias que contarle.
Todavía no he tenido oportunidad de contarle a mi amiga las últimas novedades de Sherezade. Seguramente se reirá y me dirá que soy el tipo que conoce que más cosas raras le suceden en NYC. En realidad, raro sería encontrar a alguien que haya vivido aquí y que no tenga sus historias; todos las tienen, y habrá muchos con anécdotas más extravagantes que las mías, no tengo duda de ello. Pero sí, yo también tengo mis historias. Entre ellas, hay una tan trivial y rutinaria como cruzar corriendo el Washington bridge, hasta el otro lado, donde está el estado de Nueva Jersey, darme la vuelta y volver a mi casa contemplando desde las alturas del puente las luces de los rascacielos de la parte sur Manhattan a lo lejos. Es lo que voy a hacer ahora, ya de noche, casi las diez.
Buen verano.
PD: Hace unos días recibí un mensaje de la persona de la redacción a quien envío la columna, preocupada, porque hacía unas semanas que no sabía nada de mí. Ya le dije que estaba bien, sólo enfangado con la segunda novela. Escribir la columna me rompe la concentración. Por eso, mi religiosidad en el cumplimiento semanal de las entregas pasaría a la intermitencia por un tiempo impredecible. Los que tengan alguna necesidad de mis letras, cosa que me extrañaría, aunque agradecería igualmente, pueden probar con mi novela, a la venta desde hace poco.