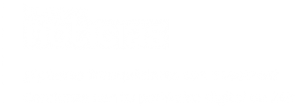Francisco J. Martínez-López. En ciudades grandes, inmensas, como Nueva York, hay establecimientos de distinto tipo que pueden vivir de las excentricidades de la gente. Uno de éstos son las tiendas de gangas, o thrift shops, donde se pueden encontrar los productos más raros y horteras, aunque algunos se salven, a unos precios supuestamente baratos; en ocasiones no lo son tanto; pueden mezclar los productos tirados, que son los que actúan de “gancho”, con otros caros para lo que son; por ejemplo, una camiseta de manga corta usada con un mensaje que debió ser gracioso en su tiempo por $3, y un jersey de algodón de manga larga de rayas de los 90, con algo de estilo, pero de los 90, y, por supuesto, usado también por $20. Unos estadounidenses, Macklemore & Ryan Lewis, hicieron una canción recientemente sobre esto, titulada así: Thrift shop. La letra describe diversos productos de risa que piensa comprar, o que ha comprado un tío, como el abrigo del abuelo, que le queda grande varias tallas.
Otro tipo de establecimiento es el de “antigüedades” o cosas, en el sentido más general del término, vintage. En Williamsburg, Brooklyn, hay varias tiendas de este tipo; pueden ser también una mezcla de ambas, de gangas y de “antigüedades”. Pueden presentarse con nombres categóricos diversos, como vintage clothing, si vende sobre todo ropa usada de otra época, vintage store, o junk store/shop, si es una mezcla de todo tipo de productos usados; las denominaciones varían, pero en el fondo los productos que se encuentran en cada una, sin perjuicio de las que están claramente especializadas en algún tipo, como muebles, son muy variados, algunos súper raros, pero siempre antiguos.
He entrecomillado lo de “antigüedades”, por cierto, porque no es una tienda de antigüedades al uso de las que se encontrarían en España, con muebles usados de época, por ejemplo, pero que se ve que tienen una categoría y fabricación artesana. No, en estas tiendas no se encuentran este tipo de productos. ¿Qué productos se pueden encontrar? Algún mueble que pasaría la criba de una tienda de antigüedades española, quizá, pero no es lo habitual. Por el contrario, piensen, los de más edad en esas estanterías que tuvieron cuando estaban en el piso de estudiantes, por ejemplo, ésas que se compraban desmontadas y se montaban con tornillos y una llave allen en media hora. La mayoría las tirarían. Pues podrían haber hecho negocio en una tienda de éstas. Si la hubieran llevado montada, puede que la hubiera cogido el empleado; les habría pagado menos de cinco dólares, y luego le habría puesto una etiqueta de venta de 40 o más. Estuve el fin de semana con unos amigos en varias de estas tiendas, haciendo, como se diría aquí, “thrift shopping”. Allí vi varias estanterías de éstas, con el barniz pasado por muchas partes, sin brillo, y la madera incluso astillada en los bordes inferiores. Eso era una “antigüedad”; ciertamente, era antigua, aunque no sé si tanto como para merecer la categoría de antigüedad y tener ese precio de venta.
Entre tanto yo husmeaba los recovecos de la tienda, mis amigos se entretenían en la sección donde estaban las tapaderas de porcelana china de soperas; se compraron varias; estaban tan contentos con ellas. Me pregunté qué iban a hacer con ellas; supongo que tendrían en mente la dimensión oval de la sopera con que la conjuntarían, o no sé cómo iban a hacerlo. De todas formas, la porcelana china ya no es lo que era hace tiempo, antes de que los productos made in China empezaran a inundar el mercado.
En la tienda de 99cents de mi calle, las tazas de café de porcelana, made in China, por supuesto, están tiradas y nuevas; creo que están en el pasillo siguiente donde están los productos del baño; ¿o era el pasillo del pan? No lo recuerdo ahora; esa tienda vende de todo; la sección de alimentación está al lado de la de droguería y los pasillos son de apenas un metro de ancho; si te cruzas con alguien hay que ponerse de medio lado para pasar; desmotiva comprar los bagels –un bollo de pan con un agujero en el centro; tiene forma de rosco– de canela y pasas, y eso que siempre los tienen bien de precio, a dólar y pico, porque los ojos ven el bagel, pero la nariz huele productos de droguería; es repulsivo.
Hay una cosa que siempre me pregunto cuando estoy en estas tiendas de 99cents, por cierto. La mayoría de los productos no tienen el precio marcado; hay cientos. Pero llegas a la caja, y te sueles encontrar a estas mujeres con atuendo musulmán, aspecto latino en otros casos; cogen los productos uno a uno y pican el precio en la caja registradora sin dudar; parece que tienen una computadora en la cabeza con los precios de todos los productos. Hace años, ahora que recuerdo, viví con un tipo en Bed-Stuy, Brooklyn. Una de sus aficiones era preguntar a la cajera de una tienda de 99cents que había junto al apartamento sobre productos inhabituales. Iba, compraba lo que tenía que comprar, y se fijaba en algún producto extraño, de estos que apenas sabemos que existen, escondido en alguno de los pasillos. Luego, en la caja, cuando pagaba, le preguntaba por ese producto, pero ella le respondía sin apenas inmutarse: “Pasillo 4”, o el que fuera, y le daba indicación precisa de dónde estaba, junto a éste o aquél otro producto. Siempre acertaba, nunca la cogió, me dijo. Son cabezas para el estudio, las de estas cajeras; también la de un camarero que hay en un bar de mi pueblo, ahora que caigo; llega una mesa de 15 personas, cada uno pide su bebida y una tapa, la mayoría distintas, el colega no apunta nada en ninguna libretilla, se queda con todo, y no falla; hay gente con una cabeza privilegiada, y no hay que ir a buscarlos a los centros de investigación de física cuántica.
Volviendo a las tiendas de antigüedades de Williamsburg, hago memoria de algunos de los productos extravagantes e inútiles que había a la venta: cabezas de reno, fotografías de boda de novios de épocas en que estaba de moda el bigote –en el novio, se entiende–, chapas usadas de botellas antiguas, cajas de postales escritas de los lugares más remotos, como Moldavia, cajas de fotografías de personas, jaulas para pájaros de hacía treinta años, maletas de viaje de madera forrada, tarros de cristal de boticas, gorros que vendrían bien para pasar el invierno en Siberia, discos de vinilo de artistas desconocidos, máquinas de escribir que podían tener un siglo, despertadores de los que había que darles cuerda, etc.
En la última que estuvimos, donde mis colegas volvieron a comprarse otra tapadera de porcelana para sopera –a ver cuántas sopas acaban cocinando–, me encontré una nueva categoría de productos que no había visto en las anteriores: números antiguos de revistas para adultos, en concreto Playboy. Había un expositor giratorio que los vendían a $2.99; los minutos que estuve allí, un tipo llegó y se llevó unos cuantos; percibí que le incomodé cuando saqué el móvil y eché una foto que envío a la redacción; se distanció del expositor como un metro y estiraba el brazo cada vez que quería coger un ejemplar para hojearlo, y volvía a retirarse. Todos eran ejemplares usados. Una de mis amigas se quedó mirando la portada de un número que salió a finales de los 70; eran el primer plano de unos pechos voluptuosos, por supuesto naturales y con la marca del sol del bikini. Me animó a que lo sacara del expositor para echarle un vistazo, pero habría sido un problema luego encontrar algún sitio para lavarme las manos, así que no lo hice.