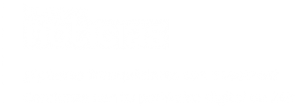Francisco J. Martínez-López. La leyenda dice que quien lanza una moneda de espaldas a la Fontana di Trevi vuelve. Yo lo hice, hace como un cuarto de siglo, y ahora he vuelto. Vivo junto a un parque de la cima Oppio, una de las tres del Esquilino, una de las siete colinas de Roma. Tenía una noción deficiente del espacio, por lo poco que había intentado memorizar de un mapa que acompaña la guía turística que me he comprado, y el corto trayecto a pie que hice la tarde de mi llegada, el día anterior, desde la salida de metro “Colosseo” y la que iba a ser mi nueva casa. No es la primera vez que lo hago, a decir verdad, y es una experiencia que recomiendo. El recién llegado a las ciudades, sobre todo las turísticas, es fácilmente reconocible por el ritmo lento de su caminar y continuo movimiento de cabeza, bien observando algo, un monumento o algo nuevo que capte su interés, bien tratándose de orientarse porque se ha perdido temporalmente. En ciudades como Roma, se les ve con atuendos extraños, no ya por su originalidad, que también, sino por su improcedencia para el día, como por ejemplo un chubasquero en un día soleado, más al estilo del que peregrina en el Camino de Santiago, con un kit completo para responder ante cualquier contratiempo meteorológico. A ese ritmo lento, las calles tardan en ser recorridas, y los lugares emblemáticos, en ser accedidos y vistos.
Era la mañana del Jueves Santo, soleada y con un cielo de un azul cristalino mediterráneo. Unas condiciones perfectas para salir y explorar la ciudad corriendo. Me puse ropa técnica, gorra, gafas de sol y, por supuesto, mis auriculares con buena música estimulante, aunque no a un volumen tan fuerte como para no escuchar el claxon de algún vehículo que quisiera apercibir de su presencia, y salí de mi casa, al lado de este parque, con paso ligero, para empezar a tonificar los músculos. Este parque, como muchas cosas de Roma, con desniveles, dificultaba correr con comodidad, pues no había ni una zona plana. En un principio pensé en hacer un circuito dentro varias veces. Pero a los cinco minutos comprobé que no era práctico, como sí son muchos de los parques grandes y planos que hay en la mayoría de las ciudades pobladas. Por otro lado, tenía el Coliseo justo al pie del monte, a escasos cien metros. Era tentador tenerlo tan de cerca y no bajar, así que pensé en hacerlo y darle la vuelta.
Primero lo hice en un sentido, por su lado este, el que pega a uno de los extremos de la Vía Labicana, sorteando a algunos turistas, hasta el Arco de Constantino. Allí, la aglomeración de gente era considerable. No es que se estuviera como sardinas en lata, pero no era posible correr esquivando a la plebe –dícese de la clase social baja, inferior a la clase patricia en la antigua Roma, sinónimo en nuestros tiempos de “pueblo llano”– sin riesgo de colisionar con alguno. Vi un sendero en cuesta que se adentraba en el Palatino, otra de las colinas que hay junto al Coliseo, por donde no transitaba apenas gente en ese momento. Esa sería la continuación de mi ruta. Bordeé una extensión rectangular de césped vallado que hay frente al arco, única forma de acceder. Al otro lado del césped, porque no era una zona de paso como la otra, la densidad de gente era reducida y permitía ir corriendo, así que empecé, pero tuve dos amagos de torcedura de tobillo en menos de diez zancadas. El suelo era de este tipo de empedrado, no de adoquines pequeños y bien soldados, como el de muchas calles de Roma, por el que es fácil correr, sino de planchas rectangulares de piedra pulida por el paso del tiempo, de entre medio metro y un metro de largo, con separaciones a veces de más de cinco centímetros entre cada una, desgastadas por los bordes y, además, sin la argamasa de las juntas. Era imposible correr mirando al frente sin meter el pie en alguna irregularidad del piso, e incluso mirando al correr era difícil, aparte de absurdo. Aquello no era una buena idea. Paré y di la vuelta por el mismo sitio que utilicé para entrar al complejo, por la parte sur del Coliseo, junto al arco. No podía salir por el lado norte, más cercano desde mi posición, porque era donde estaban los accesos de pago al monumento, y había una valla de separación de zonas. Salí, y ya con poco bullicio, inicié mi ritmo de nuevo. Recordé entonces que el monumento a Víctor Manuel II estaba cerca, en la Plaza Venecia, en el extremo opuesto a la Vía de los Foros Imperiales donde me encontraba; no sé si conocen este monumento; si no es así, pueden buscar en internet algunas fotos; es majestuoso y, además, les ayudará a visualizar una parte de la historia.


Esa zona estaba en obras a ambos lados de la vía, con unos paneles verticales de varios metros que protegían unas obras y hacían difícil el tránsito lateral de los viandantes. No había acera en ese tramo inicial. Vi que las filas de turistas iban por los bordes de esos paneles, andando por la zona destinada al tráfico. Tampoco había mucho, algún autobús. Al día siguiente me enteré de que el motivo es que hace no mucho que se decidió restringir el tráfico de esta vía, sólo para el transporte público; el motivo de esas obras es una tercera línea de metro que están construyendo; en Roma, sorprende que sólo haya dos líneas, aunque se comprende si se sabe que, al topar con cualquier vestigio arqueológico, se deben parar las obras; esto explica que la fecha de finalización de una obra como ésta por el subsuelo romano, minado de vestigios, lleve tanto, o que se haya evitado durante años.
Sin saber lo del tráfico, empecé a correr por el lateral izquierdo de la zona destinada al tráfico en la Vía de los Foros, una recta larga, de varios cientos de metros. Lo que yo estaba viendo no era lo que veían los turistas; el entorno físico era el mismo, pero la velocidad totalmente distinta, y esto lo cambia todo. A mitad de la vía me crucé con una persona de mediana edad que corría en sentido contrario. A unos metros me saludó, como pueden hacer los ciclistas, los moteros, o los camioneros cuando se cruzan por la carretera. Pero esto de que me saludara un corredor al cruzarse conmigo era la primera vez que me pasaba, y me he cruzado con muchos corredores. Fue algo especial, o al menos yo me lo tomé así. Me dio buen rollo. Cuando llegué a la altura de los Foros, a la derecha en el sentido de mi marcha, salí de la vía y seguí corriendo por su lateral interior, apenas sin gente, hasta el final, donde está esta columna alta que domina el Foro de Trajano; por motivos obvios, se conoce como columna de Trajano; se hizo con varios bloques de mármol de Carrara, por cierto. Allí tuve que caminar, casi pararme, porque había una estrechura que provocaba un efecto embudo en los que pasaban. Cuando miré hacia arriba, a lo alto de esa columna, y pensé en su antigüedad, de casi dos milenios, como el Coliseo, y que por allí pasaron esos césares históricos, por unos instantes vi la vida con un patrón temporal menos efímero, como imbuido de perpetuidad.
Seguí corriendo y llegué a la base del monumento de Víctor Manuel por su lateral de los foros. Lo recordaba de mi época de estudiante de instituto, cuando visité Roma unos días, como parte de uno de esos típicos viajes de estudios por Italia. Tenía el recuerdo de unas escaleras majestuosas; ése, y el de un tráfico caótico en torno a la rotonda de enfrente. Pero yo lo vi por la noche en aquel tiempo, y estaba cerrado; no pensaba que se podría acceder; mi sorpresa el otro día fue que la reja protectora se abre durante el día, por uno de sus laterales, para que la gente entre, suba, y acceda al edificio.
Lo primero que vi fue a varios por las escaleras, pero la valla aparentemente estaba cerrada en toda su extensión. Nadie estaba pasando, así que la apertura estrecha de la valla no era evidente. Me imaginé que esa gente habría accedido a las escaleras desde la parte de arriba del edificio, al que habrían entrado por otro sitio que desconocía. Bajé el ritmo al trote en la base de las escaleras, mientras miraba a través de los barrotes metálicos gruesos de la valla a los pocos turistas que había dentro, desperdigados por sus escalones. Entonces me percaté de ese acceso y ejecuté sin dilación un impulso: subir todas las escaleras corriendo. Y ahí empecé, primero escalón a escalón, y en el segundo tramo de escalones de dos en dos; lo de tres en tres no lo intenté, no lo vi claro. Debo confesarlo, aunque esto parezca una excentricidad hortera: mientras subía, me vino la escena de la película Rocky, ésa en que Stallone sube corriendo por las escaleras del museo de arte de Filadelfia.
Por cierto, una breve digresión para una anécdota. Esa vez que vine en el viaje de estudios, el autobús del viaje pasó por la Via Veneto, donde está el hotel Excelsior, uno de los chicos gritó: “¡Coño, Rambo!”. Todos miramos, y allí estaba Silvester Stallone, observando la calle desde la terraza central del hotel, encima de los arcos de la entrada, seguramente una de las mejores suites. Varios amigos fuimos esa noche al hotel para intentar verlo y que nos firmara un autógrafo –compréndanlo, éramos adolescentes–, pero el portero al que preguntamos, uno de estos con vestimenta y gorra de almirante, que se llamaba Doménico, creo recordar, después de darnos largas con que allí no estaba Stallone, nos hizo ver amablemente que lo mejor que podíamos hacer era irnos. Abandonamos la recepción del hotel, y como íbamos con nuestras mejores vestimentas, arreglados para la posible ocasión de conocer al actor, y salíamos de ese hotel de lujo romano, un relaciones públicas de un local cercano que había fuera nos debió confundir con hijos de ricachones, y nos llevó a su garito, discretamente ubicado en una calle secundaria a unos minutos a pie, que parecía un prostíbulo de lujo, y casi nos metemos en un embolado, aunque eso es otra historia.
Volviendo a la coronación de las escaleras del monumento de Víctor Manuel, tranquilos, que no acabé como Rocky, levantando los brazos en señal de victoria ni haciendo ningún tipo de aspaviento. No lo habría hecho en ningún caso, y mucho menos en las circunstancias en las que llegué a arriba. En los últimos tramos de escalones vi por el rabillo del ojo a alguien que se movía hacia mí; era uno de los policías de seguridad del monumento que me hacía gestos con las manos para que no corriera. Desde allí arriba me vi a mí un cuarto de siglo atrás, abajo, al otro lado de la rotonda de la Plaza Venecia, donde empieza la Vía del Corso, impresionado por el monumento y por la locura del tráfico romano.


Luego volví corriendo sobre mis pasos, por la Vía de los Foros, con el Coliseo en el horizonte, cada vez más cerca. No sé por qué, pero entonces me pregunté si la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma (1960) habría pasado por ahí, quizá porque tenía en el subconsciente esa imagen, de haberla visto por la tele, y si fue ésa la que ganó Abebe Bikila, este africano extraordinario que corría descalzo; me he tomado la molestia de comprobarlo ahora y, efectivamente, así fue, en sus primeros metros.
Ya ven, de Rocky a Bikila en unos compases, y vuelta al boxeo, porque llegando al final, salió de una calle transversal de los Foros un tipo seguido por varios, corriendo a ritmo medio en grupo, que, por la indumentaria que llevaba –sudadera de algodón con el gorro puesto, calzón largo, y las dos manos vendadas– y los golpes que iba marcando en el aire, debía ser un púgil entrenando.
Al final, la (buena) vida son esos instantes de conexión con el presente, donde no hay más que el ahora. Busquen los suyos de vez en cuando. No tienen que ser tan idílicos como correr por la ciudad antigua de Roma.