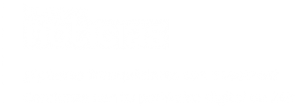José Antonio Muñiz. Casi desierta ha estado la playa todo el fin de semana. Nada que ver con la costa española estos días. Aquí agosto es temporada baja. Ya sabes, el monzón.
Ha sido especial disfrutar en soledad de semejante lluvia rompiendo las olas, pero es lunes y toca volver a la frenética capital de este lejano reino. En el hotel pregunto por una de las usuales motos-taxi para que me acerque al autobús. La chiquilla de la recepción va para aquella zona. Si no me importa que antes haga unos recados, me lleva. Y como le digo que no tengo prisa, me ofrece llevarme también al mercado, enseñármelo, y tomar ese café que aún le debo a mi estómago. Estupendo, pero antes de nada, el primero de los recados: recoger el nuevo uniforme del colegio de sus hijos.
Ya en el mercado, entre un sorbo y otro de café me va contando que se llama Lin, que tiene veintinueve años y dos hijos, Kanika de nueve, y Andy de ocho. Lleva año y medio trabajando para Franz, el dueño del hotel, un austríaco. “No gano mucho, pero estoy contenta, me da para pagarles a mis hijos los dos colegios, el normal y el inglés”. Invierte en ello una muy buena porción de los escasos doscientos dólares que gana al mes, trabajando los siete días de la semana. Pero lo tiene muy claro, el único futuro posible para sus hijos se llama educación y se escribe en inglés.
Otro sorbo de café, otro dato. Lin es viuda. Un accidente de moto. Hace años que le toca tirar sola del carro. El suyo, el de sus hijos y el de su madre, que vive con ellos sin recurso alguno. Algo ayuda su hermano, que ha empezado de cocinero en un hotel y que también vive en la misma casa. De su padre no sabe nada. Se largó hace años, dejando sola a la madre con cinco hijos. Así que a Lin ya con quince años le tocó trabajar.
Empezó en una de esas Garment Factories que pueblan las afueras de las ciudades de este país, donde se teje la ropa que luego nosotros compramos en nuestras lujosas tiendas. Además de que era poco dinero, las condiciones físicas no eran muy buenas, me dice con excesiva prudencia, así que no aguantó mucho tiempo. Lo dejó para irse a la playa a vender masajes entre las tumbonas donde los turistas se tuestan con el sol y se cuecen con las cervezas. A veces eran bastantes los ingresos, pero muy irregulares. Y ya con dos hijos, y viuda, las que eran regulares y crecientes eran las necesidades. Hubo una temporada, me confiesa, en la que le dio por beber, “y salir por las noches en busca de hombres. Fue horrible, pero estaba desesperada y necesitaba el dinero, ya sabes”.
Sí, ya sé. Hombres como esos que se ven a menudo por aquí, tan entraditos en años como en carnes, que desde el lejano Occidente se vienen de vacaciones… “a follar barato con chicas jóvenes, demasiado barato”, termina ella de apuntar. Enmudecido, trato de hablar de las vacaciones, y le pregunto por las suyas. “Franz es buen jefe, me dice, si le pidiera algunos días de descanso me los daría, pero ¿para qué? tampoco sabría qué hacer con ellos”.
Se va acabando el café. Le pregunto por sus sueños. “Comprarme una casa y llenarla de muebles bonitos, y poder pagar los mejores estudios a mis hijos”. Dos niños preciosos que tengo la oportunidad de conocer, al igual que a la abuela que los cuida, al hermano de Lin y a aquello que llaman casa, un habitáculo de apenas quince metros cuadrados. Al dejar el mercado camino del autobús, pasamos primero por su casa para dejar las verduras que había comprado. Aunque creo que también lo hizo para enseñarme llena de orgullo a sus hijos, que jugando en la puerta con el perro esperaban a que fuera la hora de volver al colegio.
Antes de que se marche, me atrevo a hablarle de la felicidad. “Soy feliz”, me contesta con serenidad y convencimiento, “tengo un buen trabajo, y siempre que pueda estar con mi familia y mis dos niños seré feliz”.