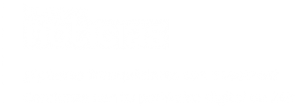José Antonio Muñiz. Con un libro entre las manos suelo echarme a pasear por mi barrio, en especial las mañanas de domingo, por si acaso el periódico al poco de comprarlo me enerva, me hastía o me cansa demasiado. Es una delicia salir temprano y deambular hasta encontrar una plaza en la que sentarse, en la que disfrutar de la lectura mientras la ciudad va despertando en su calma robada el resto de la semana.
Hoy debo decir que no he abierto ni el libro ni el periódico. Me quedé absorto, como otras muchas veces, contemplando el detalle de la fachada de aquella casa, y luego la otra esquina, con sus cornisas, los alféizares, las casapuertas… detalles que descubro de repente a pesar de haber pasado por allí mil veces, a pesar de haber estado sentado en aquella plaza otras mañanas. Miro y me hago consciente de las pinceladas repletas de pasado y de belleza que componen el lienzo cotidiano de mi ecosistema. Y es entonces cuando vuelvo a sentirme como un niño que explora, como un turista que contempla, como un viajero que descubre. Y es entonces cuando me concibo plena y conscientemente parte de esta ciudad que me ampara y que le da carta de naturaleza al devenir de mis días.
Decía Rilke que nuestra patria no es otra cosa que nuestra infancia, y dejando aparte los afectos ¿qué es la infancia si no la ciudad donde crecimos? o más aún nuestro barrio, sus calles y plazuelas, patria con sus fronteras marcadas entre los descampados donde jugábamos con la pelota, hasta que alguno la embarcaba en algún tejado cercano, y la esquina del ultramarinos donde, también en domingo, nos mandaban nuestras madres a comprar los desavíos.
Mi padre, itinerante funcionario del Estado, enseguida me enseñó que aquellas lindes, con la edad y los traslados, por regla general se van difuminando, aunque tenemos que poner de nuestra parte para darle el sfumato justo y liberarnos de la melancolía estéril y adictiva del terruño. Con tales idas y venidas aprendí también que para volver, había que irse, y que solo volviendo se es capaz de recuperar esa mirada de niño, de turista y de viajero, que coloca en su medida exacta, ni de más ni de menos, la belleza y la bondad de las ciudades que nos han visto y nos han hecho crecer.
Por dejarme volver, y seguir creciendo por tus rincones, déjame gritarte un gracias ahora que no me oye nadie, en este domingo en el que el estío te ha dejado casi desierta.